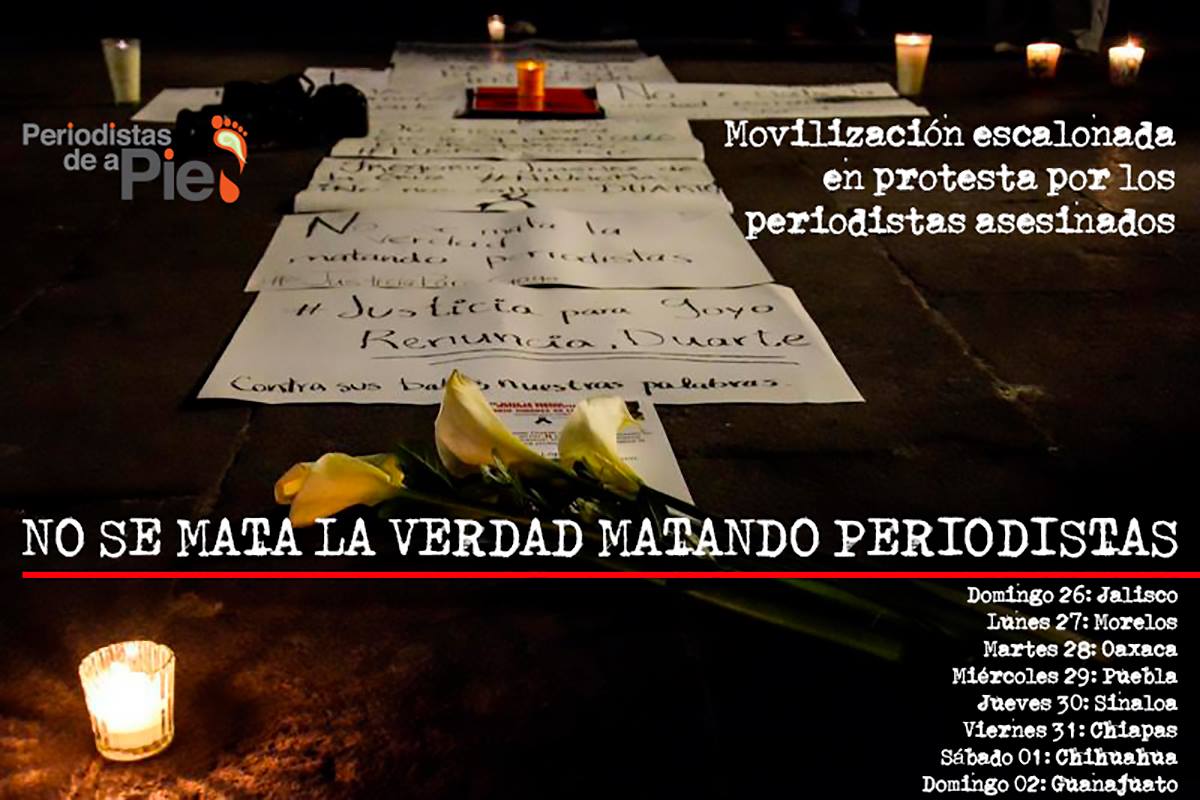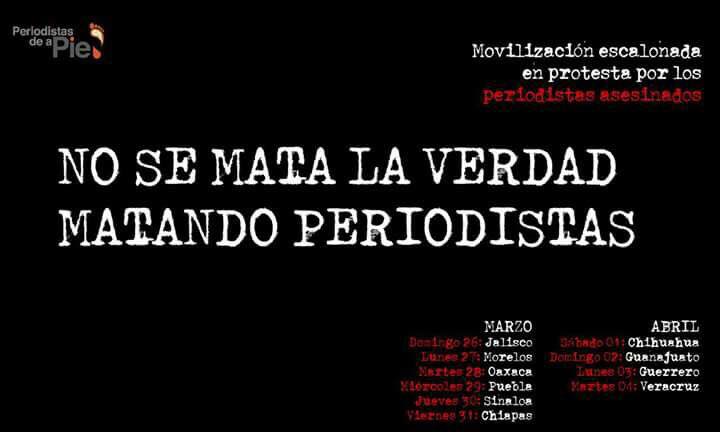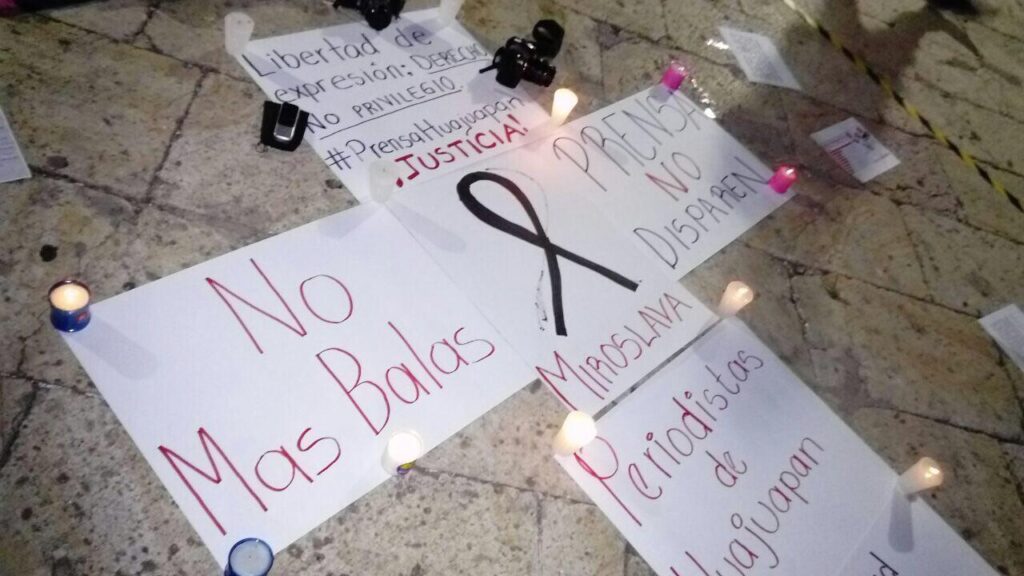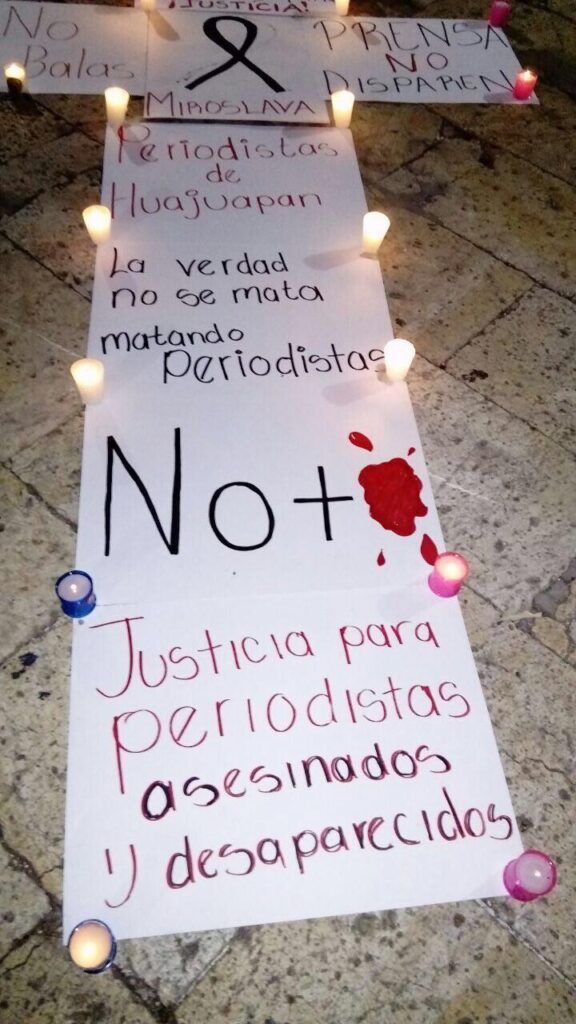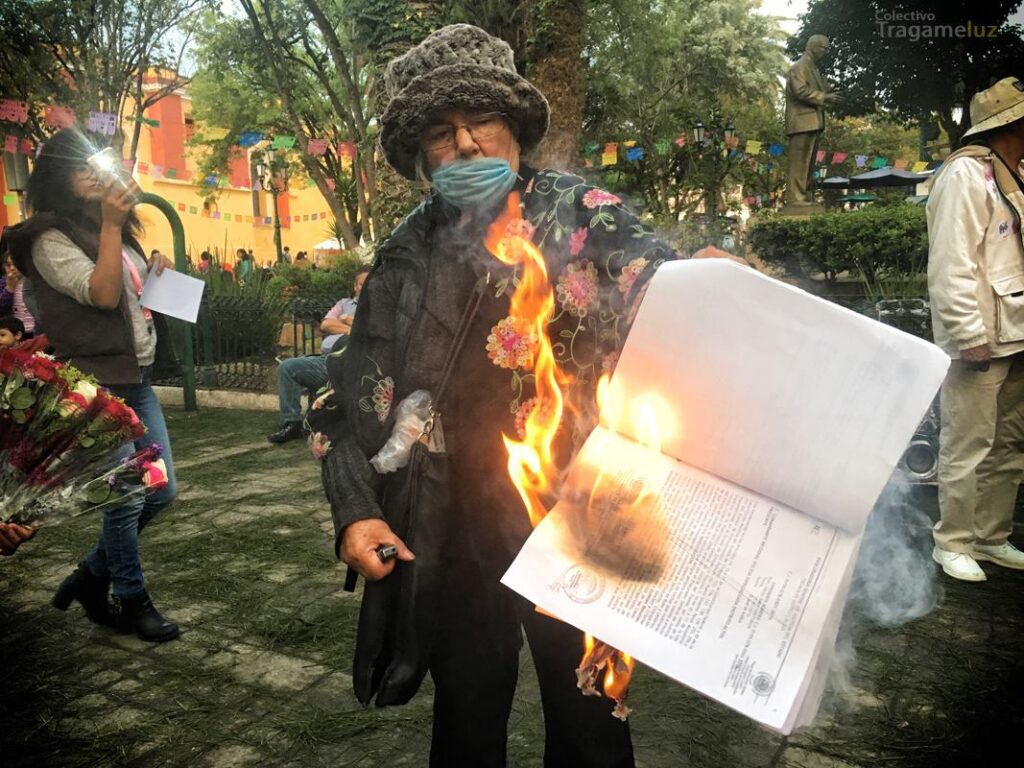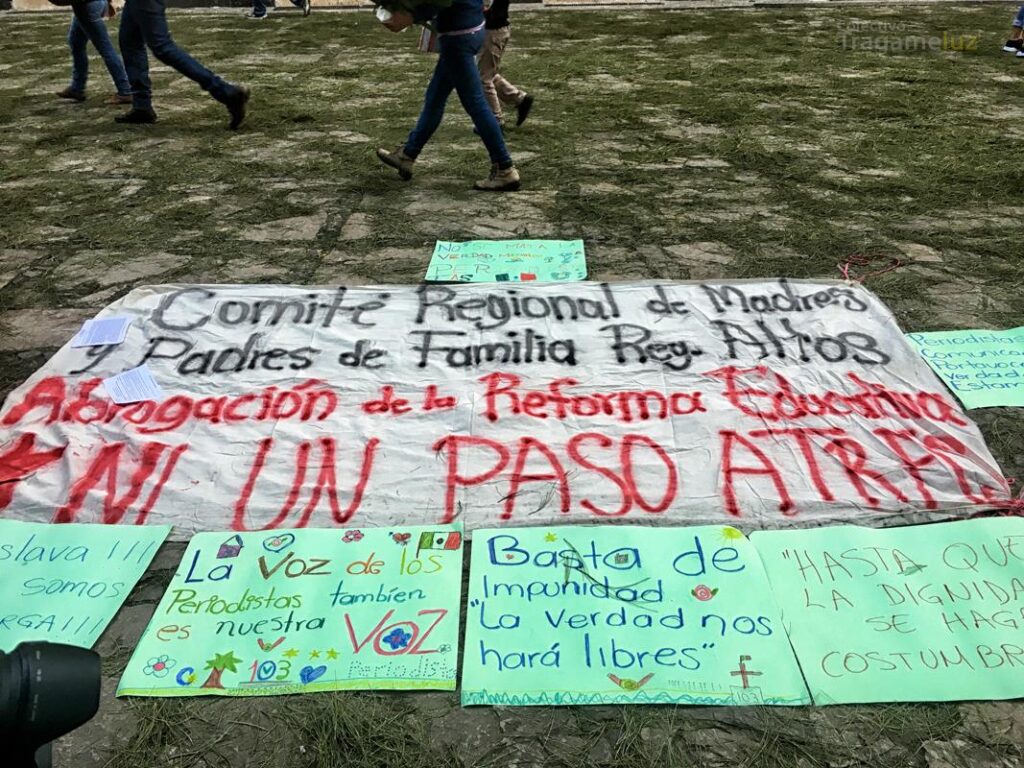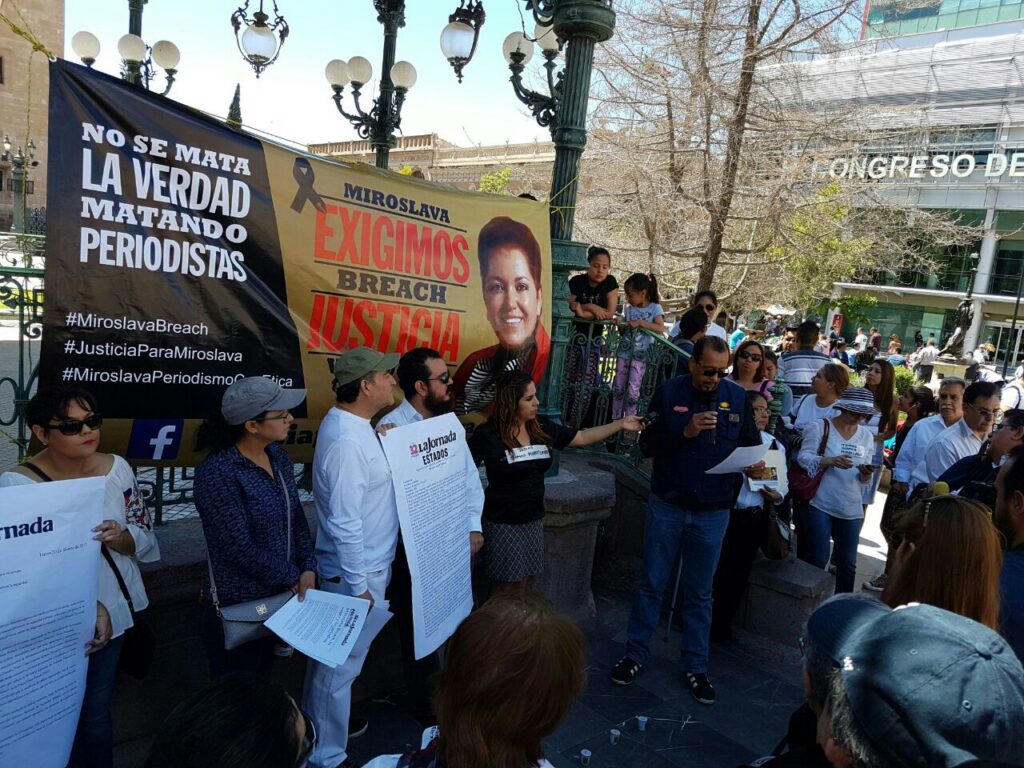Publicado: 10.04.2017
 Por: Ximena Natera
Por: Ximena Natera
En México desaparece una persona cada dos horas. En una década marcada por la violencia, miles de mexicanos han desaparecido sin dejar huella, y sus familiares han tenido que salir a hacer lo que el gobierno mexicano no puede o no quiere hacer: buscarlos.
Los buscan vivos, en burdeles o en cárceles y hospitales, pero a partir de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también los buscan debajo de la tierra. Por eso, contar la historia de estos buscadores es contar también la historia de un estado ausente y criminal, y la historia de una década de guerra no declarada.
Buscadores es una serie de cortos documentales diseñada por Consuelo Pagaza y Prometeo Lucero y coordinada por Daniela Pastrana, Mónica González y Daniela Rea. Cuenta las historias de personas comunes que, ante la falta de respuesta del Estado mexicano para buscar a sus familiares, han salido a desenterrar huesos del gran cementerio clandestino llamado México. Y para ello se han preparado, convirtiéndose en abogados, gestores, peritos, excavadores, recolectores de muestras.
El trabajo fue presentado el 4 de marzo en el Foro al Aire libre de la Cineteca Nacional y estuvo acompañado por una mesa de análisis en el programa de Periodistas de a Pie en Rompeviento TV, que se transmitió el 9 de marzo.
En ese conversatorio, dos madres de mujeres jóvenes desaparecidas, dos fotoperiodistas participantes y una socióloga hablaron de la importancia de las redes de apoyo, del miedo de buscar y el terror de no encontrar a sus seres queridos.
Estos son fragmentos de la conversación en Periodistas de a Pie por Rompeviento TV.
¿Por qué es importante contar estas historias? ¿Cómo se tomó la decisión de hacerlo?
MÓNICA GONZÁLEZ, editora de imagen de Pie de Página: Empezamos hace un año a planificar este trabajo. Ubicábamos dos grandes rupturas, la primera fue el Movimiento por la Paz y las caravanas 2011, donde estas historias salieron a la luz, y la segunda fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuando los colectivos salieron a las calles. Entonces, muchas de las familias nos decían que ya se ha había avanzado todo lo posible en la colaboración con las autoridades para las búsquedas. Habían llegado a un muro con todo el aparato estatal y no se podía avanzar, y efectivamente, del otro lado de esta pared estaban los restos de los familiares, las fosas.
PROMETEO LUCERO, fotoperiodista y realizador: Yo llevaba siguiendo a los familiares de desaparecidos y sus búsquedas desde 2011. En la época de Calderón había muy poco entendimiento del problema, de su magnitud, el discurso apuntaba a que todos los desaparecidos, los jóvenes asesinados eran lo que llamaron “daños colaterales”. Todavía no se entiende la magnitud, es uno de los más grandes retos que tenemos.
Cuando se empezó a poner atención a las familias, después de 2012, mediáticamente fueron tratadas como víctimas pero lo cierto es que fueron ellas las que empezaron a desarrollar métodos y sistemas de investigación como resistencia ante la falta de respuestas del gobierno y creímos que eso era realmente lo más importante de contar, no solo el dolor, sino cómo han adquirido el conocimiento y lo han compartido con más familiares para enfrentar lo mismo.
Ahora vemos a los familiares en cursos sobre cómo reconocer huesos humanos, sobre formas de desapariciones o tipos de terreno, ¿Qué nos dice eso de un país?
CAROLINA ROBLEDO, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense del CIESAS: Nos habla de un país que vive en un régimen de terror y estamos empezando a ver la puntita del iceberg.
Lamentablemente la academia ha sido muy lenta, el proceso para salir al campo y hacer este acompañamiento es incipiente. Nosotros reclutamos jóvenes arqueólogos, antropólogos, abogados y tienen mucho miedo de enfrentarse a este terror. Tenemos las metodologías, la infraestructura y la tecnología necesaria en este país para hacer frente a las exhumaciones con el rigor metodológico pero todavía no logramos constituir a esta sociedad civil organizada con la academia que para realizar todo este trabajo que tenemos por delante. Nosotros lo hicimos respondiendo a la urgencia de las familias y no tenemos todas las herramientas que quisiéramos tener porque esto requiere capacitación, experiencia y esto nos agarró de sorpresa. Fue una tormenta que pudimos haber visto venir pero nos quedamos como lentos, observando nada más.
En estos grupos de buscadores, las familias ya no sólo buscan a sus desaparecidos, sino a los desaparecidos de otros. ¿Cómo ha sido este proceso?
SILVIA ORTIZ, integrante del Grupo Vida Laguna: Cuando desapareció mi hija yo me escapaba de la casa, de mi familia y me iba sola a buscar, a caminar como loca, la desesperación me llevó a eso. Pasaron muchos años para entender que sola no podía hacerlo, necesitaba gente. Y cuando pasó lo de Ayotzinapa y Los Otros Desaparecidos de Iguala, ya existía Grupo Vida y yo propuse que hiciéramos búsquedas. Empezamos con 10 varillas, dos palas jardineras, muy experta según yo. No sabíamos nada. Fue hasta la segunda búsqueda que encontramos los restos de una chica de un mes y medio de desaparecida, todavía quedaba algo de ella.
Fue entregada y los hijos me dieron las gracias. Fue cuando dijimos: esto se tiene que hacer, aunque duele. Lo hemos estado haciendo por dos años ya y hemos encontrado demasiado. Patrocinio es una área enorme que no hemos terminado, hemos trabajado ahí dos años y medio y siguen saliendo restos porque ahí no son osamentas, no son cuerpos, son pequeños fragmentos calcinados.
GRACIELA PÉREZ, integrante de Ciencia Forense Ciudadana: Mi búsqueda fue muy similar a la de Silvia. Nosotros no comenzamos queriendo buscar ni mucho menos encontrar esto.
El amor por ellos te hace aprender, ser fuerte, a buscar los medios y formas y aliados que necesitas. Cuando entras a la procuraduría en Tamaulipas no ves a las familias buscando, solo están los expedientes en alteros y yo no podía dejar mi expediente ahí. Me di cuenta que no tenía nada que hacer ahí, que esta parte de investigación y de justicia lo tenían que hacer ellos, pero que no iban a buscar a mi hija.
Sin querer buscar fosas clandestinas, ahí fue donde nos llevó la investigación. Nos encontramos con personas liberadas (de secuestros) y nos enteramos poco a poco lo que hacen los criminales con las personas; que ahí donde algunos fueron liberados también hay fosas clandestinas, tambos incineradores. Y no sabes qué vas a buscar porque al final tú estás buscando vivos, pero te topas de frente con la evidencia que prueba los rumores y comienza una búsqueda que no puedes parar.
¿Cuál es el aprendizaje que nos puede dejar de este proceso?
SILVIA ORTIZ: Hay que caminar, agarrar de la mano a los que no lo hacen, que en este caso es la autoridad. Y hay que enseñarlos a trabajar: esto es lo que hay, esto es lo que tienes que hacer, no solo es ir y encontrar, ahora es revisar que el proceso de la recuperación de los restos siga el debido proceso y después que pase al área forense y verificar que salgan esos resultados.
¿Qué sigue? Hablábamos de que empezamos con dolor y nos hicimos buscadores, al rato voy a ser química yo creo, porque se están llenando las fosas y los semefos. Hay una cantidad increíble de restos y faltan las identificaciones ahora, necesitamos más personas trabajando en esto.
Las familias necesitan paz. Yo tengo una pena muy grande. El eslogan del grupo es: Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Yo no lo digo… no puedo decirlo, porque me estoy encontrando demasiado (con las búsquedas de fosas). Con esto no quiero decir que todos estén muertos, pero es probable que una mayoría sí. Lo estamos viendo.
GRACIELA PÉREZ: Al final te creas una especie de comunidad ciudadana en la que las mismas familias que en Tamaulipas no pueden salir, hacen contacto en voz baja y van señalando puntos (donde hay fosas). En eso nos convertimos, en buscadores prospectivos. Al final de cuentas vamos encontrando, pero la parte legal es necesaria, el ministerio público tiene que dar fe de ese hallazgo para que se pueda integrar a una carpeta de expediente y tenga validez la evidencia y que sirva para comparar e identificar los restos con las bases de datos.
En cuatro años de trabajo, las historias de negligencia se apilan, no hay resultados y es ahí donde se van definiendo las necesidades. Te encuentras aliados y organizaciones que tratan de llenar este vacío.
Tamaulipas ha sido muy difícil para encontrarnos con las familias, para hacer búsquedas… que se atrevan a ir. Tomó dos años para que las personas perdieran el miedo a hablar sobre lugares de fosas.
Mucha gente nos pregunta: ¿Cómo se puede ayudar?
SILVIA ORTIZ: La mejor manera de ayudarnos es estar unidos como personas como ciudadanos. Porque una de las cosas que no nos ayudó a nosotros es que se quedaron callados. Ahora, muchas veces son los ciudadanos los que me hablan para decirme que en tal lugar ellos vieron, escucharon, saben. Y esto me ha ayudado a encontrar estos pedacitos de cielo. Poner una denuncia nos puede ayudar. Señalar. No tener miedo.
CAROLINA ROBLEDO: Desde el punto de la academia hay todo por hacer. Los académicos necesitan salir de sus cubículos, estar con las familias. Tenemos enfrente el reto de identificar todos estos restos acumulados en los laboratorios. En Guatemala las familias también buscaron y fueron jóvenes estudiantes de licenciatura los que salieron a exhumar, no tenían ni siquiera título pero si la voluntad de hacerlo. Podemos hacerlo en México. Necesitamos jóvenes de antropología, arqueología, químicos que salgan voluntarios a hacer este trabajo. Ahorita el colectivo Solecito en Veracruz está haciendo una exhumación muy grande y nos comentaban que habían tenido que pagar a gente para que excavara. Cómo es posible que los ciudadanos no lo hagan voluntariamente. Donen una pala, un pico.
Tenemos que ir construyendo esta comunidad de ciudadanos porque a todos nos corresponde interesarnos por los desaparecidos, no solo a las familias, porque en México todos podemos desaparecer.
PROMETEO LUCERO: Desde el periodismo debemos ser un puente entre las personas, entre las que están buscando y las que les acaban de suceder las desapariciones y entre las familias de víctimas y la sociedad. Además es nuestra responsabilidad ir nombrando a los responsables con nombre y apellido. Nombrar la impunidad. Se va a seguir repitiendo mientras no haya responsables sancionados.
GRACIELA PÉREZ: Estos programas, estos periodistas, estos académicos que están haciendo visible la situación que miles de familias estamos viviendo… es un buen comienzo. Creo que tenemos que seguir así y encontrar la forma de apoyarnos, porque cuando empiezas a hacer esto como parte de un colectivo dejas atrás tu caso para unirte al resto. Pero estoy segura que buscando a otros es muy probable que encuentre a los míos y si pensamos de esa manera, podemos ayudar a las familias, incluso a las que no les ha ocurrido. Porque para eso nos estamos capacitando, para eso tomamos muestras de ADN, para eso estamos hablando de estas historias: para que a otros no les suceda.
MÓNICA GONZÁLEZ: Cuando entrevisté la primera vez a Silvia me dijo que el silencio les hizo mucho daño, la falta de acompañamiento. Y nosotras insistimos todo el tiempo que hay que estar ahí, hay que estar y acompañar en paralelo. En la red insistimos en cuidarnos y apoyarnos para hacer estos proyectos y no detenernos porque ese muro ya lo rompieron la primera vez, ellas solas. Y los periodistas no podemos quedarnos en nuestras casas y redacciones.
Si quieres ver el programa completo puedes hacerlo en este link: http://bit.ly/2oRwr8D
Consulta en Pie de Página el especial #Buscadores: http://piedepagina.mx/buscadores/index.php